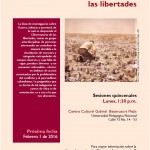Una perspectiva de victimización
En noviembre 8 de 2015, la revista Semana publicó una entrevista titulada: «Colombia podría estar sufriendo de una ansiedad severa», que en su versión digital se llama «Así quedó psicológicamente Colombia después del conflicto». Se trata de una conversación con dos personalidades: Steven Pinker, canadiense, lingüista, experto en ciencias cognitivas, catalogado por la revista Time como uno de los 100 intelectuales más influyentes del mundo. Y David Barlow, estadounidense, psicólogo experimental, fundador del Centro de estudios de ansiedad y trastornos relacionados, de la Universidad de Boston.
Desplazamiento forzado y sus efectos en los niños
 Desplazamiento forzado y sus efectos en los niños
Desplazamiento forzado y sus efectos en los niños
Conferencia brindada en el marco de la 11th World Conference. Unesco Chair in Bioethics. Bioethics, Medical Ethics & Health Law. Napoli, Octubre de 2015.
Andrea Hellemeyer
Psicoanalista. Miembro del Observatorio de las libertades. Antena Infancia y Juventud de Bogotá.
Head of Unit Bogotá-Colombia. Unesco International Chair of Bioethics (Haifa).
Profesora del Instituto de Bioética de la Pontificia Universidad Javeriana.
La terrible crisis de inmigración que el mundo vive actualmente, la que no cuenta con precedentes de tal magnitud desde la Segunda Guerra Mundial, nos interpela como sujetos, así como nos obliga a tomar una decisión ética respecto de la responsabilidad que cada uno de nosotros tiene respecto del horror de nuestro tiempo. Ha sido muy claro, como una sola imagen, mostrando un niño muerto en la costa, ha tenido el efecto de romper la masa indiferenciada de migrantes, y ha humanizado esta crisis. Esto sin embargo, no es sin el ejercicio de lectura y nominación de un elemento que se sustrae del conjunto y como tal, en su potencia singular, permite quebrar la naturalización que los estados y los gobiernos han propiciado durante años, en relación a este tema.
La violencia es un signo de nuestro tiempo, y lo que es más relevante, es correlativa a la llamada “civilización”. Podemos decir, en esta línea (Brousse, Briole. 2015), que la guerra necesita de los discursos, precisa del lazo social. Sin ellos la guerra no es posible.
Es en este sentido que el traumatismo es un asunto que nos concierne, y particularmente porque no es posible establecer los efectos y consecuencias que dicho trauma ocasiona en un sujeto. El discurso de la ciencia no puede objetivarlo, ya que pertenece al campo de lo singular. Este es un asunto ético de la mayor trascendencia, en la medida que la ciencia habla por el sujeto, y es precisamente la enunciación aquello que en la guerra le ha sido arrebatado. Siguiendo esta lógica, el discurso científico en las formas de protocolos de atención a víctimas o de programas estandarizados destinados a trabajar con población desplazada, reduplica esta desubjetivación, Más aún cuando se trata de niños, cuya condición de indefensión se vuelve tierra fértil para este tipo de intervenciones . Es por ello que los niños merecen nuestra mayor atención.
El film colombiano del director Carlos Arbeláez (2011), Los colores de la montaña, con bella poesía y prescindiendo de cualquier indicación moralizante, posa la pregunta acerca de qué caminos, qué rodeos cada sujeto realizará para hacer con ese real que se le ha presentado de modo ominoso. Allí reside el margen de libertad para quienes han vivido situaciones de horror, ya que como el psicoanálisis nos enseña, el campo ético es un campo fundamentalmente decisional.
Entrevista en televisión a Philippe Lacadée
Entrevista en televisión a Philippe Lacadée en el marco de la III Semana del Autismo en Bogotá, en agosto de 2015, organizada por la Antena Infancia y Juventud de Bogotá. Periodista: Tatiana Ahumada. Traductor: Jaime Gonzáles
Una experiencia Nueva – Emilio Herrera
A continuación Emilio Herrera, miembro de la Antena Infancia y Juventud de Bogotá nos presenta su experencia al visitar las instituciones en Bélgica Antenne 110 y Le Courtil.

He esperado varios meses para que la experiencia de mi estadía en Le Courtil y la Antenne 110, se transforme en una comprensión que pueda compartir con ustedes. Le Courtil y la Antenne 110 son dos instituciones belgas que trabajan con población infantil y juvenil que presentan psicosis o autismos. Ambas instituciones, desde su singularidad, apuestan por un trabajo complejo: el construir un vínculo con alguien que presenta dificultades y angustias en habitar lo que nosotros entendemos como relación.
Para lo anterior han optado por un trabajo fuerte, riguroso y creativo, en el cual se construyen relaciones singulares en las cuales incluso se reciben los aspectos de no vinculación que trae el otro. El proyecto también procura crear una institución que no se limite a instituir una norma, sino que multiplique las diferencias.
Aunque a mi llegada ya tenía un conocimiento previo de ambas instituciones, mi experiencias me permitió vivenciar algo imposible de comprender por medio del texto escrito y que solo en la medida en que se pone el cuerpo se aprende. Este aprendizaje fue el encontrarme dentro de unas instituciones que se relacionaban conmigo no desde mi saber e incluso desde mi lenguaje, sino que acogían mi dificultad para poder comunicarme y hablar la lengua francesa.
Parecido a algunos niños autistas, poseía yo pocas palabras para poder comunicarme. A diferencia de muchos de ellos, me angustiaba el hecho de no poder mostrar un saber, de participar de las reuniones terapéuticas, entre otras. Pero con el tiempo y gracias a la relación con los niños, los interventores (terapeutas) y la institución logré ver que a partir de pocas palabras podía construir una relación. Lo anterior fue posible dado que la institución acogía desde su vacío mi vacío. No me pedía llenarlo con palabras ni de compresiones. Por el contrario, me permitía que a partir de pocas palabras y mi singularidad, construyera algo nuevo.
Encontré que antes que el diálogo, tenía un cuerpo que me permitía intervenir. Un cuerpo que se mueve, pone límite, toca, se retira, entra, señala, recibe, rechaza. El trabajo no partía para mí de la palabra, de la nominación de objetos, sino de mi cuerpo, y de lo que se puede hacer con él. Y pude observar entonces al autismo y la psicosis infantil desde otra mirada, ya no solo desde una en la que le daba sentido a lo que consideraba un sinsentido, sino pude relacionarme e introducirme en un mundo en donde, a falta de sentido, reinan los ruidos, los roces, los ritmos, los cuerpos tensionados, la fuerza, los vacíos y los objetos que llenan esos vacíos. Dentro de estas instituciones encontré cómo la creación, la repetición y la destrucción es lo frecuente en el trabajo con lo humano.
Puedo decir, entonces, que más allá de del sentido de las palabras, estas dos instituciones orientadas por el psicoanálisis permitían la construcción de formas humanas de relación a partir de otros elementos cotidianos que son inadvertidos en el mundo del sentidos. En la medida en que el sentido calla, los ruidos se escuchan, podemos ver cuerpos en tensión y la importancia de la forma y la fuerza de los objetos y los cuerpos.
Pero, ¿cómo se puede trabajar desde ahí, desde el sinsentido? Encontré que en la medida que la institución no busca relacionarse a partir del sentido y las palabras, permite construir otras formas de relación. Es con las tensiones y los cuerpos que iniciamos una relación. Es estando presentes, con el tono y el ritmo de la voz y el cuerpo, con el límite de la piel y los objetos que iniciamos cualquier tipo de relación. Posterior a esto surgirá el resto. Tanto la imagen como la palabra podrán dotar de sentido, pero previamente a ello encontramos a un cuerpo. Este cuerpo no significa o representa, no se interpreta como lenguaje no verbal, sino que se vivencia como límite, fuerza y tensión.
Fue encontrando un cuerpo, con limitaciones y fortalezas, que pude ver el cuerpo sin palabras del autismo. Luego, y al tiempo que los niños con quien compartía, pude involucrarme en un mundo de actividades dadas por la institución. Cocina, teatro, dibujo, entre otros era nuestro día a día. En ellas pudieron surgir las imágenes y las palabras, pero no en una forma de imposición del otro, sino como herramientas útiles para hacer frente a la angustia y las experiencias. No era una cuestión mágica, no todo los niños las utilizaban igual. Incluso era evidente que la incorporación de las imágenes y las palabras no hacían que en el trabajo se callaran nuestros cuerpos en tensión. Era como si las actividades fueran secundarias a lo principal de ellos y de todos: el cuerpo, la fuerza y los objetos.
Pero es en esta medida, en que la palabra y la imagen no se introducen como una imposición del otro, que el niño, e incluso yo, podemos relacionarnos de una forma singular y creativa con ellas. Fue entonces que comencé a ver cómo era frecuente que en las instituciones niños con grandes problemas en el lenguaje y la relación consigo mismos y los otros, comenzaran a jugar con las palabras y las imágenes. Otros elementos se permitían en la institución como el balbuceo, el canto de vocales, los primeros intentos de nominación del mundo, entre otros. Algo similar pasó conmigo. Pude jugar con el francés y desde ahí, desde un lenguaje, que ya no sentía extraño sino propio, hablar con los otros.
Puedo condensar mi experiencia en Le Courtil y La Antenne 110 como un encuentro con una forma de trabajar en la que, más allá de buscar instituir una forma de saber, se recibe la singularidad del otro, su vacío y, claro está, el nuestro. Y desde ese encuentro de no saberes, permitir que, a partir de los cuerpos, emerjan relaciones singulares, palabras e imágenes; que a partir de la no imposición se pueda trabajar con el sinsentido, no exclusivamente para darle sentido, sino también para soportarlo. Lo anterior no es fácil. Es una postura ética en la cual hay que trabajar mucho, que lo lleva a uno y al equipo a enfrentarse con el sentimiento de desconcierto y con la fatiga, pero en la medida en que la institución y el trabajo entre varios soporte el sinsentido, la singularidad propia de cada uno, de los niños y de los que intervienen puede apreciarse y trabajar desde ella.
Otro aspecto que me gustaría resaltar de ambas instituciones es el trabajo con la diferencia. No solo con el autismo y la psicosis sino también con otras formas de diferencias que hay en lo social. En ambas instituciones encontré personas de diferentes culturas. Tanto niños, como interventores. No todos los niños hablaban francés, y muchos adultos (como, por ejemplo, yo) veníamos de diferentes latitudes del mundo. Algunos eran psicoanalistas, otros psicólogos, pero también personas que trabajaban desde otros lugares, como artes, música, incluso arquitectura, como lo fue mi esposa, quien también se vinculó con Le Courtil. Y es que en la medida en que la institución busca que la intervención no sea desde el sentido y el saber sino desde un ejercicio del no saber, se pueden permitir las diferencias, dado que lo que permite la relación no es el sentido y la norma que homogeniza, sino los límites de la singularidad y la diferencia de cada uno. El punto de encuentro serian los límites, las fronteras. Considero que la frontera en la que está construida Le Courtil (Bélgica y Francia) es un buen símbolo de lo anterior.
De esta forma Le Courtil y La Antenne 110 son instituciones que trabajan en la frontera, en el límite y que desde ahí construyen un vínculo con aquellos que venimos del otro lado, con aquellos que tenemos otros sentidos, e incluso con aquellos que han optado, como en el caso del autismo y la psicosis, habitar un sinsentido o un sentido propio.
No me queda más que agradecer a ambas instituciones, a sus directivas, sus interventores y sus niños, por permitirme conocer una forma de relación y trabajo en la cual, a partir de la no imposición de un sentido y el acogimiento del sinsentido, se pueden construir vínculos sociales en los que se respetan las individualidades y crecen las libertades, permitiendo de esta forma entrar en relación no solo a los que se relacionan bajo la lógica del sentido y la palabra, sino también a muchos que habitan por fuera de ella. Mi paso por Bélgica, y por las instituciones orientadas por el psicoanálisis, me llevan entonces a plantear nuevas preguntas sobre la libertad y las relaciones humanas. También me alimentan un deseo por estudiar y trabajar sobre el tema de una educación y unas instituciones que permitan el crecimiento de la singularidad y de la libertad humana.
Emilio Herrera
herrera27@gmail.com
20 octubre de 2015
Conferencia jueves 8 de octubre – Destino del testimonio: víctima, autor, silencio

Observatorio de las libertades

Palabras de una autista: Entrevista a Jacqueline Léger
Palabras de una autista: Entrevista a Jacqueline Léger, autora del libro Un autisme qui se dit…Fantôme Mélancolique.
De la página Écouter les autistes (www.autistes-et-cliniciens.org), gracias a la generosa autorización de Jean-Claude Maleval. Traducción de Mari Cruz Alba y Natalia Blasco, Revisión: Vilma Coccoz. Subtitulación para La Antena Infancia y Juventud de Bogotá: Xavier Rodríguez Vera.

Criticas al nuevo protocolo para personas con TEA – Miguel Gutiérrez-Pelaez
 El nuevo “Protocolo clínico para el diagnóstico, tratamiento y ruta de atención integral de niños y niñas con trastornos del espectro autista” en Colombia es decepcionante sobretodo en el punto en que no parece favorecer a las personas con TEA y sus familias, la cual era el objetivo inicial. Es un punto de detención en el camino de un trabajo arduo de más de dos años donde parece que solo se ha beneficiado el sistema de salud en materia económica. El protocolo restringe la aplicación y alcance de las terapias ABA (punto en el que insistimos arduamente), si bien la lógica de esta conclusión es confusa, a la vez que se pronuncia explícitamente en contra de las llamadas “sombras” terapéuticas: “No se recomienda el uso de ‘sombras terapéuticas’, dado que no favorecen el cumplimiento del objetivo de la terapia, la autonomía”. Pero, más que a un criterio científico, parecen responder a que estas dos modalidades terapéuticas (ABA ilimitada y “sombras” terapéuticas) estaban produciendo un desangre económico al sistema de salud.
El nuevo “Protocolo clínico para el diagnóstico, tratamiento y ruta de atención integral de niños y niñas con trastornos del espectro autista” en Colombia es decepcionante sobretodo en el punto en que no parece favorecer a las personas con TEA y sus familias, la cual era el objetivo inicial. Es un punto de detención en el camino de un trabajo arduo de más de dos años donde parece que solo se ha beneficiado el sistema de salud en materia económica. El protocolo restringe la aplicación y alcance de las terapias ABA (punto en el que insistimos arduamente), si bien la lógica de esta conclusión es confusa, a la vez que se pronuncia explícitamente en contra de las llamadas “sombras” terapéuticas: “No se recomienda el uso de ‘sombras terapéuticas’, dado que no favorecen el cumplimiento del objetivo de la terapia, la autonomía”. Pero, más que a un criterio científico, parecen responder a que estas dos modalidades terapéuticas (ABA ilimitada y “sombras” terapéuticas) estaban produciendo un desangre económico al sistema de salud.
Las noticias al respecto han sido confusas, pues algunas señalan a ABA como el tratamiento único en este protocolo y otras señalan que ABA fue perjudicado con el protocolo. Lo cierto es que el protocolo es muy claro al señalar la falta de evidencia científica que respalde la eficacia de las terapias ABA:
- «Como resultado de la evidencia, se puede decir con una baja calidad de la evidencia, las intervenciones basadas en ABA son efectivas en desenlaces como habilidades comunicativas y lenguaje receptivo».
- «La evidencia identificada tiene una gran heterogeneidad entre los estudios, dada específicamente por la utilización de distintas metodologías de intervención en aspectos como la intensidad, duración, técnica, personal que provee la intervención; así como las estrategias empleadas para la medición de los desenlaces como las escalas de valoración de las habilidades evaluadas. Estas características de heterogeneidad entre las revisiones introducen un alto riesgo de sesgo, por lo anterior y posterior a la evaluación de la calidad de la evidencia con perfiles GRADE, se considera que la calidad global de la evidencia es baja para todos los desenlaces identificados».
Sin embargo, extrañísima contradicción, hacia el final del protocolo, establece que: “Se sugiere que como parte del tratamiento integral para personas con diagnóstico confirmado de trastorno del espectro autista se realicen intervenciones enmarcadas en el enfoque de análisis conductual aplicado, entendiendo que ABA no es una técnica, ni un conjunto de técnicas, ni un procedimiento, sino que es enfoque terapéutico”. Ante la pregunta insistente de: ¿Por qué si el criterio es la evidencia científica, se recomienda un tratamiento que el mismo protocolo establece como pobremente soportado por la evidencia científica?, las respuestas fueron siempre evasivas.
Durante el tiempo de trabajo, insistimos en que la falta de evidencia científica frente al tratamiento del autismo no responde a una debilidad del instrumento de medición, sino que los sujetos con TEA corresponden a una población absolutamente heterogénea, de grandes diferencias individuales y en el nivel de funcionamiento, haciendo aún más patente el hecho de la imposibilidad de estandarizar esa clínica (al igual que cualquier otra) y la necesidad de responder al caso por caso. Este es un punto que hemos intentado hacer valer en los diferentes espacios de discusión con el Ministerio, orientados por el discurso psicoanalítico y por la profunda insistencia que se ha hecho desde el psicoanálisis de reconocer esa diferencia del sujeto autista, intentando acercarnos a eso que en cada sujeto no se suma a una nosología o taxonomía universal. Hemos insistido en que es por la vía de atender esas diferencias radicales, aquello que el poeta René Char denominaba la “legítima rareza”, que el sujeto autista puede encontrar un camino que lo dignifique y que le permita ir construyendo un lazo social y un modo renovado de relacionarse con el mundo. Es por ello que, ante las pretensiones de plantear las terapias ABA como tratamiento único, se hace evidente que no hay manera de sustentar esa tesis según la cual las terapias ABA pueden ser un tratamiento efectivo para toda la población autista. Parece que esto logro ser oído, pero la lógica de la elaboración del protocolo parece favorecer algo muy distante a facilitar el acceso al mejor tratamiento para cada autista.
El protocolo tiene claramente un alcance limitado. Solo comprende la población autista menor de edad, dejando por fuera todo mayor de edad con autismo. “Este protocolo no pretende reemplazar una Guía de Práctica Clínica basada en evidencia. Este protocolo solo aborda una opción terapéutica para niños, niñas y adolescentes con diagnóstico de Trastorno del Espectro Autista, que es ABA, no significando esto que no existan otras intervenciones terapéuticas. La población que no se toma en consideración, hace referencia a que en este protocolo no se emiten recomendaciones dirigidas a esta (sic), mas no quiere decir que no se les presenten atenciones de salud dentro del sistema”. Limita, entonces, las intervenciones basadas en ABA, pero deja abierta la posibilidad de que haya otro tipo de intervenciones posibles para tratamiento del autismo. Esto corresponde también a otra insistencia nuestra de permitir a los pacientes y sus familias el elegir el tratamiento que hayan comprendido que más beneficia la recuperación del autista, destacando como un elemento fundamental que es el saber de cada padre y madre sobre lo que pasa a sus hijos. Los psicoanalistas le otorgamos un gran valor a lo que cada padre y madre sabe sobre su hijo, buscamos aprender de ello y no consideramos que esta sea un saber de segundo orden frente a otro denominado “científico”. Somos aliados de los padres en esa investigación que supone comprender lo absolutamente singular del sujeto autista. Siempre nos ha preocupado que el saber de los padres sea invalidado por profesionales que se denominan a sí mismos “expertos” y por eso, en todas las mesas de trabajo del Ministerio, estuvimos atentos a aprender lo que las madres que asistían tenían para enseñarnos. Es preocupante que ese saber desplegado no haya tenido el lugar que se merecía, volviendo a elevarse una verdad en nombre de la ciencia que no atiende lo que realmente está en juego para cada sujeto autista.
Hay muchas familias inconformes y preocupadas frente al modo como pueda interpretarse este protocolo, siempre en beneficio de las arcas de las entidades prestadoras de salud, y es posible que se tomen medidas jurídicas para restringir su aplicación.
Bogotá, julio 2015
Comentarios sobre el Estreno del documental "Sa normalité" el pasado 6 de agosto en Bogotá, por Ana Salazar y Andrea Hellemeyer

Después de una intensa y satisfactoria semana de trabajo desarrollada en el marco de la tercera semana del Autismo en Bogotá; La Antena infancia y juventud junto con REPATEA (red de padres de personas con trastorno del espectro autista) auspiciaron la actividad que sello el trabajo de estos importantes días en nuestra ciudad.
Este último evento realizado en la Alianza Francesa en su sede chico, se desarrolló en dos momentos: un primer momento fue la presentación del poético y sensible film que realizo una madre en compañía de su hija y que tiene por título “Sa Normalite” un documental generador de diferentes emociones y que impacta en cada una de sus tomas, en cada una de sus palabras, un film muy singular, único como Lucile su protagonista.
El segundo momento luego de la proyección de este precioso documental dio lugar a una conversación con los asistentes, que en realidad resultó ser un encuentro, un buen encuentro para hablar de la singularidad de los chicos y de sus padres, justamente además fue posible hablar de la soledad que el documental nos muestra, la soledad que una chica, una madre y una familia pueden experimentar, el terrible aislamiento al que pueden verse enfrentados muchos que justamente necesitarían de la posibilidad de buenos encuentros.
Una madre asistente a la conversación nos comentó de la dificultad que observa en otros padres para reunirse y trabajar por la implementación de políticas novedosas, políticas que permitan a sus hijos un tránsito por la educación, la salud, la recreación, la vida laboral como cualquier otro.
Surgieron entonces interrogantes como: ¿Cómo convocar a los padres y permitir un encuentro con ellos? ¿Cómo unir esfuerzos y sostener de una manera decidida una batalla que genere más posibilidades para sus hijos?
Pues bien, a partir de estos interrogantes nuestro invitado internacional Phillipee Lacadee* señaló un asunto muy interesante y que hace referencia a la posibilidad de trabajar y de reunirse, esta posibilidad podría estar anudada a una invitación a las familias, a los padres y madres, una invitación que no imponga un determinado rotulo como lo puede ser el autismo, una invitación que se sirva de un significante desprovisto de algún diagnóstico, de una etiqueta, una invitación dirigida a “padres” un significante que invita conversar, un significante como el de padres permitiría alojar a los diferentes padres con sus singularidades, con sus diferentes preocupaciones sin dar por sentado cuales son estas, sin determinar previamente que puede ser lo que a cada uno aqueja.
Conversar además permite pensar que es también algo no impuesto y que es a partir de unas primeras conversaciones donde pueden surgir asuntos para seguir desarrollando.
Aparecen entonces premisas interesantes a tener en cuenta: por un lado pensar en una nominación que acoja, antes que clasifique, y otra la de poder en primera instancia reunirse para conversar, para conocerse, podría pensarse para crear lazos, lazos que permitan un posterior trabajo.
*Psiquiatra y psicoanalista en Burdeos (Francia). Ha liderado junto con algunos padres la conformación y el trabajo de la: Assocciation de parents La Main a LOreille. https://lamainaloreille.wordpress.com/
Ana Salazar
………………………………..
La mamá de Lucile, nos invita a adentrarnos a su mundo, y nos permite ser testigos del modo en el cual paulatinamente, sus fronteras se van extendiendo gracias a las creaciones plasmadas en sus bellos dibujos. Las ilustraciones tienen una cualidad poética, son verdaderas: imágenes en movimiento. La sucesión de dibujos donde apreciamos, personas “haciendo cosas de la vida”, despiertan esa emoción propia de esos libros en los que al pasar las páginas a cierta velocidad, las ilustraciones se animan, cobran vida y componen una historia.
El documental nos acerca la historia de Luciile, y la historia de su madre, quien como decide mostrarnos a través del título elegido para su film , da cuenta de los movimientos subjetivos respecto de su propia enunciación en relación al autismo, movimiento que recorre el pasaje de “ la normalidad” a “su normalidad”.
Andrea Hellemeyer